Robert Graves. Por Alastair Reid
Autor de unas discutidas memorias sobre la Primera Guerra que lo lanzaron de lleno al debate intelectual, el poeta, ensayista y novelista inglés Robert Graves es conocido por su novela Yo, Claudio, por su ensayo La diosa blanca y por sus trabajos de mitología griega. En Mallorca, donde pasó sus últimos años, entabló amistad con Alastair Reid. Este texto es el relato de aquellos días de convivencia.

De haber vivido, Robert Graves habría cumplido cien años en julio de 1995; pero, según ocurrió, murió a los noventa, en noviembre de 1985, en Deyá, pueblo situado en la costa rocosa del noroeste de Mallorca, donde había establecido su hogar durante la mitad de su larga vida, y donde me tocó conocerlo, en el verano de 1953. Él y yo disfrutamos de una amistad muy cercana, diríase conformada como una conversación interminable, que fue abrupta e irreparablemente destrozada en 1961. Pienso ya muy rara vez en aquellos años, pese a que me formaron y cambiaron tan considerablemente. Al cumplirse el centenario, el nombre de Graves flotó bastante por los aires: tres biografías, un documental, una conmovedora remembranza que de él hizo su hijo William, simposios acerca de su obra, así como un homenaje realizado por el gobierno mallorquín. La Carcanet Press, en Gran Bretaña, está por reimprimir la mayor parte de su trabajo, proyecto este de ocho años, ya que publicó más de 130 libros en vida. Su vida y su obra interactuaron de tal modo que no pueden desenmarañarse: la escritura era su manera de vivir.

Los ingleses siempre han mantenido a Graves a distancia, como si se tratara de una isla mar adentro, alejada de la corriente principal, cosa que hacen con frecuencia con los escritores de su país que eligen vivir en otra parte y siguen teniendo éxito. Aun así, él se ha alojado firmemente en la historia literaria, y los críticos pueden escribir acerca de él sin incurrir en insultos agotados. Quienes conocen bien su obra probablemente piensan primero en su poesía; a mucha gente, sin embargo, su nombre le es familiar sólo gracias a la versión televisiva de Yo, Claudio. En general, el libro que viene a la mente antes que nada es Adiós a todo eso, autobiografía escrita en 1929, producto de una época de gran opresión personal.

Jamás un título suyo gozó de más ferviente intención: según él, el libro trataba de "lo que yo era, no lo que soy". Su tono es de contundente irreverencia; al escribirlo, cambiaba de piel en su pasado, dando la espalda a Inglaterra y a lo que ella representaba en cuanto a la hipocresía de sus valores e instituciones públicas. Lo escribió como un sobreviviente de las tiranías de la educación convencional y los horrores deshumanizadores de las trincheras, y ningún libro suyo hizo más por cincelar su nombre en la atención del público. Huyó de Inglaterra poco antes de que se publicara, dejando tras de sí un pasado al que había decidido renunciar, pese a haber sido irrevocablemente formado por él.

El padre de Graves era irlandés; su madre, alemana; su abuela, escocesa; su educación, de patricio inglés; sus predilecciones, galesas; y su formación, clásica. Su personalidad toda se componía de una masa de opuestos, de contrarios. Su padre, poeta menor y celebrado autor de canciones irlandesas, trabajaba como inspector escolar en Londres. Habiendo quedado viudo y con cinco hijos que cuidar, se volvió a casar en 1891 con la nieta del historiador alemán Leopold von Ranke, a cuyos nexos genéticos Graves aludía con frecuencia. Tanto estrecha de miras como piadosa, su madre impuso a esposo e hijos una moral severa, y depositó sobre las espaldas de Robert escrúpulos morales de tal magnitud que lo hicieron inepto para la vida en sociedad y para los rigores de una escuela inglesa pública. En 1909 lo mandaron a Chartehouse, donde su segundo apellido, Von Ranke, fue motivo de burla y hasta de franca persecución, lo mismo que su piedad y su pedantería en torno al tema del sexo. Aunque los estudios no dictaban la pauta en Chartehouse, él se refugió en ellos. Había dejado la escuela justo al estallar la Primera Guerra Mundial, y unos diez días más tarde se alistó en una misión de los Fusileros Galeses de su Majestad. Sin haber cumplido los veinte aún, estuvo en Francia y en el frente, inmerso en los horrores de la degradación y la muerte todos y cada uno de aquellos temibles días. En julio de 1916, a principios de la ofensiva del Somme, fue herido por una granada de metralla, cuatro días antes de cumplir los 21; poco después, la noticia de su muerte a consecuencia de las heridas recibidas se publicó en el Times londinense.
Me hablaba mucho acerca de la guerra. A mi padre lo habían herido en la misma batalla; mi madre guardaba en una cajita la bala que le habían extraído del pulmón: yo no podía ni tocarla. Graves me contó una vez que se consideraba excepcionalmente afortunado de saber que nada de lo que había ocurrido después podía siquiera compararse con el espanto que había vivido en las trincheras.

La guerra lo dejó en un estado de precariedad: el shock de las balas le había causado una severa neurosis. Fue en esta época cuando, al acompañar a su querido amigo Siegfried Sassoon a un tratamiento para neurastenia, conoció al Dr. W.H. R. Rivers, eminente médico que había sido antropólogo alguna vez y ahora ejercía como neurólogo. Después de la guerra, Graves lo siguió visitando en Cambridge, donde Rivers tenía una plaza de profesor. Rivers despertó en la mente de Graves el interés por las sociedades matriarcales y los regímenes femeninos, que más tarde hallarían plenitud de expresión en su tan controvertido libro La diosa blanca. De manera más inmediata, Rivers le hizo ver que su curación se encontraba en la escritura: que el inconsciente era la fuente no sólo de sus pesadillas, sino también de su creatividad. Lo empujó a usar la poesía para explorar su dolor. Yo creo que Rivers, más que nadie, logró que Graves sintiera el nexo esencial entre su vida y su arte. De ahí en adelante, optaría por escribir cuando le fuera posible, estuviera donde estuviera, convencido de que en la poesía yacía una esperanza de cordura, abrigando al mismo tiempo la sospecha de que su poesía era producto de su "insensatez": el buen juicio podría acabar con su creatividad. Necesitaba su locura, su ánimo. La poesía se hallaba en el dolor.
Cuando Graves prestaba aún sus servicios en el ejército, de la noche a la mañana decidió proponer matrimonio a Nancy Nicholson, que tenía entonces 18 años y era hermana de Ben Nicholson, el pintor. Apenas si la conocía. Ella tenía opiniones feministas muy vigorosas para su tiempo, y se negó a asumir el apellido de casada (sus dos hijas se apellidaron Nicholson y sus dos hijos Graves). Ya en calidad de civil, Graves escogió ir a Oxford y, eventualmente, obtener un grado en literatura, con la esperanza de conseguir una plaza de maestro más adelante. El dinero seguía siendo un problema recurrente, aunque tanto él como Nancy rebosaban de planes acerca de cómo ganarlo.
Estaban empantanados en la vida doméstica; él iba de compras, cocinaba, lavaba, atendía a los niños y escribía furiosamente todo el tiempo. A estas alturas, se habían convertido más en camaradas que en amantes, compartiendo la constante preocupación monetaria. Cautivado por los poemas de Laura Riding, una joven poeta norteamericana a quien había leído en The Fugitive, Graves estableció correspondencia inmediata con ella. Comenzó así el intercambio de opiniones literarias: Graves, impresionado por su inteligencia y su confianza casi beligerante, decidió invitarla a reunirse con él y con Nancy para trabajar juntos. Laura llegó a Inglaterra a principios de 1926, y a lo largo de los trece años siguientes habría de dominar la existencia de Graves, probando ser su némesis.

La influencia de Laura Riding sobre quienes la conocieron se debía más a su enfática presencia que a su obra literaria, si bien decírselo habría significado la muerte. Yo he conocido a siete personas que le fueron cercanas durante su época con Graves, y en todos aquellos ojos aparecían el mismo aturdimiento y mirada distante cuando hablaban de ella. Segura de su altísima valía e inteligencia, segura de que su poesía otorgaba una nueva claridad al lenguaje, Riding sentía que su obra apenas se había apreciado en casa, razón por la cual aceptó la invitación de Graves, con la esperanza de hallar en Europa algunas almas gemelas. Graves acababa de aceptar, a su vez, un puesto de catedrático en literatura inglesa en El Cairo, así que una semana después de su llegada a Inglaterra, Laura se embarcó para Egipto junto con toda la familia, quien ya la consideraba como una presencia esencial. La estancia en Egipto probó ser todo menos fructífera, y cuatro meses después Graves renunció y volvió, con todo y familia, a Inglaterra. Laura lo tenía embelesado. Ahí donde Graves se debatía entre dualidades Laura iba con toda seguridad tras un solo propósito. La fiereza de sus juicios en ocasiones lindaba con la crueldad. Para Graves ella era, a un tiempo, una consejera exigente y una colaboradora estimulante y esclarecedora, que carecía de dudas por completo. Además estaba locamente enamorado de ella. En un principio, él, Laura y Nancy se autonombraron "La Trinidad" y se dispusieron a compartir sus vidas. Poco después, sin embargo, él se mudó a Londres para trabajar ahí con su nueva amiga. Veía su llegada, por vía poética, como un acontecimiento mágico: no le quedaba más remedio que abandonarse a ella.

La historia posterior entre Robert y Laura fue turbulenta, con frecuencia dolorosa, a ratos tocaba el borde de la locura. Él la sobrellevó estoicamente: la ruptura con Nancy y los niños, la rivalidad ante los afectos de Laura, su salto suicida desde la ventana de un segundo piso y su convalecencia. En octubre de 1929, ambos abandonaron Inglaterra, con rumbo a Mallorca. El éxito de Adiós a todo eso le había mostrado a Graves una manera de sobrevivir como poeta. Con frecuencia decía que se dedicaba a la crianza de perros de concurso, para poder darse el lujo de tener un gato. Los perros eran la prosa; el gato era la poesía. Gracias a sus perros de concurso, logró comprar un terreno y construir una casa, así como iniciar con Laura una pequeña comunidad de industria literaria en Deyá, la cual ella gobernaba con base en voluntad y capricho. Graves le cedió el paso por completo, aseverando que la obra de ella estaba por encima de la suya. En 1933, escribió las dos novelas en torno a Claudio, mismas que fueron aclamadas al año siguiente. Laura las menospreciaba, pese a que representaban una fuente de ingresos; él les suplicaba a sus amigos que nunca mencionaran ninguna de sus obras delante de ella, y condicionaba sus nuevos contratos editoriales a que una obra de ella se publicara paralelamente. Discutía interminablemente con Laura acerca de su creciente interés en el culto a la diosa. A éste ella añadía la vehemencia de sus propias ideas, y muy pronto se volvió para Graves no simplemente una crítica y consejera y amante poeta, sino también una musa. Posteriormente, ella se adjudicaría el título de fuente de todas las nociones gravesianas de la poesía en cuanto culto a la diosa. Absolutamente falso. Era mucho más que eso: representaba su encarnación.
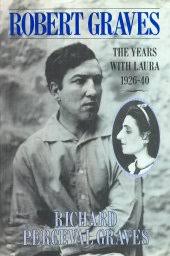
En 1936, con la tela de la Guerra Civil Española comenzándose a tejer, en calidad de residentes extranjeros, Laura y Robert se hallaron ante una disyuntiva: partir de inmediato en un destructor británico desde Palma, capital de Mallorca, o bien permanecer a la buena de Dios en una isla que se abría de capa como franquista sobre todo. Partieron, y la frontera española se cerró tras ellos. Aunque Graves regresó a Inglaterra, ésta ya no era su país. Cualquier regreso a España se veía poco probable, con la guerra en Europa en calidad de inevitable. La pareja se sentía fugitiva, refugiada; las relaciones entre ellos se habían vuelto más distantes, aunque Graves permanecía inmutablemente fiel a Laura. Una señal provino entonces de un tal Schuyler Jackson, amigo de un amigo de Graves, bajo la forma de una mención adulatoria de sus poemas en la revista Time. Intrigada, Laura abruptamente decidió regresar a los Estados Unidos; se hicieron los arreglos necesarios, y Graves se descubrió a sí mismo, a principios de 1939, acompañándola a Bucks County, Pensilvania, donde los Jackson tenían una granja. De nuevo, los acontecimientos dieron varios giros salvajes. Laura se dispuso a asumir lo que consideraba el lugar que le correspondía por naturaleza, al centro del círculo mágico, abocándose a la tarea de reordenar las vidas a su alrededor. Declaró bruja a la esposa de Jackson, orillándola a una crisis nerviosa. A Graves se le notificó su función de colaborador y adalid. Ella y Jackson terminarían contrayendo matrimonio y mudándose a Florida. Anímicamente hecho pedazos, Graves regresó a Inglaterra justo cuando comenzaba la guerra en Europa.

Nunca volvió a ver a Laura, si bien permaneció siempre hechizado por ella: si su nombre salía a la conversación, con frecuencia se sumía en el silencio, deslizándose rumbo a un trance memorioso. El rechazo de Laura lo había herido profundamente, pero se negaba a hablar mal de ella. Sea como fuere, pronto halló refugio en un nuevo amor. Alan Hodge, en aquel entonces joven poeta y posteriormente valioso colaborador de Graves, había integrado a su joven esposa Beryl al círculo, lo cual los había llevado a los Estados Unidos también. Conforme los dramas se fueron desenvolviendo, Robert descubrió en Beryl la tranquila, tibia cordura que tanta falta le hacía, así como una devoción a la que no tardaría en responder. Contando a fin de cuentas con la bendición de Alan Hodge, Beryl se reunió con Robert en Inglaterra, y nunca más se apartaría de él. La guerra había estallado, las inseguridades flotaban en el aire, pero Graves se estableció con Beryl en la zona campirana de Devon, y a lo largo de los seis años que siguieron fue un permanente surtidor de obra: poemas, novelas históricas —para las cuales realizaba una prodigiosa cantidad de lecturas—, así como un análisis del estilo de la prosa inglesa —en colaboración con Alan Hodge— vivaz y eminentemente sensible, titulado El lector tras el hombro, el más útil de todos sus libros, según él. Su vida con Beryl le proporcionaba tranquilidad y apoyo, condimentados éstos con un gran sentido del humor, cosa que él no había disfrutado por un buen rato.
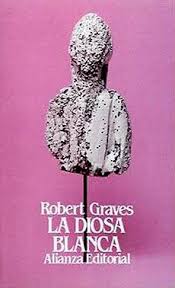
Graves ha descrito cómo, ante su escritorio a principios de 1944, sintió una repentina onda de iluminación, y enfebrecidamente comenzó a escribir el manuscrito que más tarde se publicaría bajo el título de La diosa blanca. Subtitulada Una gramática histórica del mito poético, esta obra estaba destinada a volverse libro sagrado para un buen número de poetas y a gozar de enorme popularidad en los años sesenta, si bien más como un libro "mágico" que como una síntesis de sólida base argumental de todas las preocupaciones fundamentales de Graves: su lectura de los clásicos, sus conversaciones con Rivers, su inmersión tanto en los mitos e historia celtas como en los clásicos, y su propio firme sentido de todos los requisitos de un poeta dedicado.

Desde la Edad de Bronce, la imagen de una deidad femenina que todo lo abarca —una Diosa Luna, una Madre Tierra, que controlara las estaciones, la fertilidad, así como el ciclo del nacimiento y la muerte— había gozado de culto a todo lo largo de Europa hasta enfrentarse al desafío de los dioses masculinos del mundo grecorromano. Con el advenimiento del cristianismo, desapareció el culto a la diosa, siendo preservado sólo por los poetas como un secreto divino, por medio del culto a la musa. Merced a sus vastas lecturas, Graves creó un monomito que, además de poner en orden sus más profundas convicciones, devolvió a la poesía algo de la santidad que él sentía que había perdido al sustituir el mito por la razón.
Graves era un deicida. Había conformado, a partir del gran cúmulo de su existencia, una religión a la que se sentía fiel, y que podía resolver las contradicciones y oposiciones de su pensamiento. Cual devoto, era copartícipe de la voluntad de la diosa. Siempre se inclinaba nueve veces en reverencia, a la aparición de la luna nueva. Atribuía todos los males del mundo moderno a la sustitución de la diosa por el dios Padre.
Por supuesto que es posible leer La diosa blanca como una pura satisfacción del deseo, como una proyección en la historia humana de lo que Graves necesitaba creer, ingeniosamente disfrazado como actitud estudiosa investigadora, la cual justificaría, aparte, la serie de jóvenes y bellas musas sobre las cuales proyectó su luz en años posteriores. En ella confluyeron sus temores y sus éxtasis: su exigente madre, su horror a la guerra, sus tribulaciones con Laura, sus terrores y anhelos sexuales, el estado de inspiración que identificaba con el enamoramiento, la reunión de las dualidades dentro del poema.
En aquel entonces, T.S. Eliot trabajaba para Faber & Faber, y si bien el manuscrito de La diosa blanca le provocó cierto recelo, estaba seguro de su importancia y aceptó publicarlo. Al vislumbrarse el fin de la guerra, Graves comenzó a abrigar esperanzas de regresar a España. Beryl y él tenían ya tres hijos: William, Lucía y Juan; el cuarto, Tomás, nació en Deyá, en 1946. Graves movió los hilos y consiguió el permiso para regresar. En la primavera de 1946, un pequeño avión condujo a Graves, Beryl y los niños hasta Palma. Se toparon con que la casa de Robert, Canelluñ, así como su jardín, habían recibido cuidados y mantenimiento. Los libros y los papeles estaban en su lugar; y los aldeanos, encantados de que Don Roberto hubiera vuelto, como un augurio significativo. Había regresado a dar un nuevo comienzo a Deyá.

Una cadena montañosa delinea la costa de Mallorca, y desde sus laderas bajas la tierra se deja caer escarpadamente rumbo al Mediterráneo. Pronunciados promontorios de roca quiebran la costa, circundando valles largos y fértiles y pequeñas, secretas playas. Deyá surge como una sorpresa, ubicada a medio camino entre la montaña y el mar. La parte superior de la aldea tiene forma de cono, sus casas situadas unas en los hombros de las otras, desenrollándose desde la iglesia en la cima. Nada es plano, salvo los terraplenes que descienden como una serie de escalones desde la base de la sobresaliente montaña, el Teix, que domina y empequeñece a la aldea, haciéndola parecer diminuta. Los terraplenes lucen huertos de olivos —borlas de verde plateado— y nudosos almendros. A la hora de la puesta de sol, la gran muralla del Teix experimenta un constante cambio de colores y sombras: tenue dorado, ocre, ámbar, gris profundo, oscuridad. Hay una calle principal muy corta que alinea los comercios de la aldea: la carnicería, la panadería, la abarrotería, la oficina de telégrafos, el taller mecánico, el café. Los pliegues del paisaje forman trampas acústicas, de manera que la miscelánea de sonidos —el golpe de un hacha, el rebuznar de una mula, una conversación, el batacazo del motor de un barco, el canto de una muchacha en alguna parte— flota por ahí, rompiendo el hipnotizante silencio. Bajo el rayo del sol veraniego, la aldea parece suspendida, medio dormida. El terreno presenta tales altibajos que cada ventana enmarca una vista distinta, el aire tan claro que, en época de luna llena, el rostro todo del Teix queda empapado de plata brillante, alzándose cual torre sobre las casas dormidas, la luz de luna tan intensa que se puede leer bajo sus rayos.
España, a principios de los años cincuenta, parecía despertar apenas, volver a la vida, dócil bajo el régimen de Franco. Sus fronteras se habían sellado para el resto de Europa desde los comienzos de la Guerra Civil, en 1936, y así habían permanecido a todo lo largo de la Segunda Guerra Mundial. El país se sentía exhausto, desgastado. Viajar resultaba impredecible; el tránsito, escaso; la comida, apenas suficiente. Comunidades agrícolas como la de Deyá, sin embargo, habían salido bien libradas a lo largo de esos escuálidos años, pues podían al menos producir su propio sustento trabajando la tierra a mano con mulas. Para los lugareños, encerrados por tanto tiempo, los extranjeros eran una especie de novedad, situación que cambió en un lapso de diez años ante la estupefacción de todos. La población de Deyá en los años cincuenta debe haber sido de unos quinientos habitantes. Para los aldeanos, las excentricidades de los extranjeros cumplían la función de la televisión de hoy día.
Una tarde, en el verano de 1953, estaba yo sentado en la terraza de una pequeña pensión en Deyá, observando el despliegue del atardecer sobre el rostro del Teix. Había llegado hasta ese sitio en busca de paz, siguiendo los consejos de un agente de viajes; ni idea tenía de que Graves viviera allá. De pronto, por entre las cortinas de cuentas, emergió Robert. Una figura formidable: alto, como un oso, con un torso y una cabeza enormes, sombrero de paja, canasta de paja al hombro, y una mirada al borde de la truculencia. Se sentó y comenzó a preguntarme una serie de cosas, como dibujando el mapa de mi persona. Luego tomó el libro que yo estaba leyendo, los Cuadernos de Samuel Butler. Lanzó un grito de júbilo y comenzó a buscar sus pasajes favoritos, al tiempo que contaba anécdotas de Butler con gran deleite. Abruptamente se levantó, me dio las gracias por la conversación y se marchó. Después, cuando llegué a conocerlo muy bien, me percaté de que con frecuencia valoraba a la gente de cuajo por medio de algún detalle: un amaneramiento, una afirmación irreflexiva, un entusiasmo fuera de lugar. Me imagino que si yo hubiera estado leyendo los Cantos de Ezra Pound en aquel momento, mi recuerdo de Graves no habría llegado más allá de este párrafo.

Por entonces, yo daba clases en el Sarah Lawrence, lo cual me permitía gozar de largos y desafanados veranos. Había publicado poemas sueltos en The New Yorker, además de un poemario, delgado en todos sentidos. Había comenzado a sentir que la escritura y la docencia no se llevaban bien, pero no tenía la menor idea de cómo vivir como escritor. Lo que quería, enfáticamente, era ser dueño de mi tiempo. Fue esto lo que más me atrajo de Robert: su capacidad para vivir al ritmo lento de Deyá, al tiempo que mantenía una cotidianidad plena de escritura vigorosa. Él tenía 58 años entonces, todo un veterano; yo, 27, todo un aspirante y punto. Fue su ejemplo vivo lo que me hizo cortar amarras, lanzarme a vivir de la escritura.
Me crucé con Robert en momentos muy raros durante aquel verano —en la playa, en el café en espera del correo, en la tienda del pueblo—, y en cada ocasión se dirigía directamente a la conversación: lo que había estado escribiendo ese día, cómo combatir a las hormigas. Una tarde, me invitó a su casa en Canelluñ, en las afueras de la aldea. Ahí, sentados en su estrecho estudio, de techos altos, amurallado de los libros esenciales, platicamos de poesía. En esa época, yo me hallaba inmerso en ella y leía con voracidad; también sabía un montón de poemas de memoria. La memoria prodigiosa de Robert estaba aún más atiborrada que la mía, y esto significaba que, en ocasiones, durante un paseo, alguno de nosotros extraía un poema del aire que explorábamos con agudeza editorial, cuestionándolo, a veces reescribiéndolo, o hasta parodiándolo. Era este un estilo conversacional al que volvíamos muy seguido, una suerte de juego.

Algunos extranjeros vivían todo el año en Deyá —un escultor, un puñado de pintores, uno que otro escritor—, ya que había casas de renta muy baja a la disposición del mejor postor. Gozaba de visitantes regulares, que volvían fielmente cada verano, y algunas familias de Palma que iban a vacacionar con sus hijos. La vida era frugal, al borde de lo mínimo necesario: se sacaba el agua del pozo, se cocinaba a las brasas, la electricidad provenía de una turbina local que se encendía al oscurecer y funcionaba hasta las once y media, hora a la que parpadeaba tres veces, diez minutos después de lo cual se prendían las velas y le decían adiós. Tan simple todo que los días parecían dotados de mayor lentitud. Robert y yo nos escribíamos en el invierno; yo regresaba al verano siguiente y así sucesivamente, hasta que decidí renunciar al Sarah Lawrence y mudarme a España.
De 1953 en adelante, siempre pasé parte del año en Deyá; alquilaba una casa distinta cada vez, de muros de piedra encalados, apenas amueblada y muy fresca. Llegué a conocer el ritmo casero de los Graves bastante bien. El centro de sus preocupaciones era invariablemente Robert; pero Beryl, quien conocía sus cambios mejor que nadie, lo mantenía apegado a las realidades cotidianas —el huerto, la jardinería, quién venía y cuándo—, y tenía un modo especial de hacerlo regresar a la realidad con un oblicuo sentido del humor, que los niños pescaban e imitaban: bromeaban con Robert haciéndole preguntas improbables, a las que él respondía del mismo modo, regresándoles la broma.
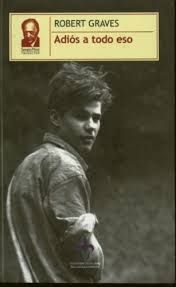
Los hijos de Robert conocían bien sus estados de ánimo. En rápida sucesión, podía ser serio y travieso, enojarse y mostrar benevolencia, ser avaro y fastidioso, arrogante y gentil. Era también un empedernido elaborador de reglas, mismas que soltaba de manera abrupta y desafiante en la mesa. Normalmente las olvidaba de inmediato, igual que los niños. Siempre pensé que había sido Robert quien emitió por primera vez la regla de "los poetas no deben conducir", pues me la decía con mucha frecuencia. Una vez que le recordé que un poeta que le caía muy bien había sido chofer de un camión escolar como modus vivendi, se limitó a sonreír burlonamente.
Canelluñ reposaba sobre un jardín de buen tamaño, al que se tenía que regar de noche y de día, y proteger de la entrada de ovejas descarriadas. La casa daba al mar, y su amplio vestíbulo daba a la sala y a la cocina de un lado, y al estudio de Robert del otro. Me llegué a acostumbrar a verlo levantarse de pronto, desconectarse de la conversación y cruzar el vestíbulo. Se sentaba entonces ante su mesa de trabajo, remojaba una pluma de punto fino en el tintero, y continuaba desde la última palabra escrita, sin la menor premeditación o duda. Cuando llegaba el momento de detenerse de nuevo, vagaba por el jardín, llevando sus pensamientos consigo; cruzaba la cocina distraídamente, y regresaba al texto. En un abrir y cerrar de ojos caí en la cuenta de que, salvo cuando ocurría alguna emergencia o necesitaba cumplir con una obligación, escribía todos los días de su vida, sin ningún horario fijo, cada vez que una ventana de tiempo se abría ante él. Cuando escribía, se desprendía, se componía, se reordenaba.

Graves se mantenía alejado de todo tipo de máquinas; nunca lo vi tocar siquiera una máquina de escribir. En los años treinta, él y Riding conocieron a un joven judío alemán con quien hicieron migas de inmediato. Le enseñaron inglés, y después le ofrecieron un trabajo de secretario. Se fue de Mallorca con ellos, formó parte de la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial, y luego regresó, junto con su familia, a colaborar con Graves, estableciéndose en una cabaña a la entrada del jardín de Canelluñ. Su nombre era Karl Goldschmidt, pero en la Marina se lo había cambiado a Kenneth Gay. Se fue convirtiendo, a lo largo de muchos libros, en la conciencia de Graves: era un meticuloso corrector de pruebas. En lo tocante al tiempo de Robert, actuaba como perro guardián, siempre suspicaz de los extraños. Después de una mañana de trabajo, Robert le dejaba sus páginas manuscritas a Karl, las cuales aparecían sobre su escritorio, inmaculadamente mecanografiadas, en la tardecita. Él entonces sometía el texto a otra rigurosísima revisión. Eventualmente, el manuscrito terminado le era entregado a Castor, el cartero, cuando venía a trabajar en el jardín de Canelluñ. Para Robert, el correo era sagrado. Le dejaban el suyo en el café del pueblo, y él aparecía religiosamente a la misma hora, abría sus cartas y, con mucha frecuencia, compartía su contenido con cualquier amigo que estuviera por ahí. También era un prodigioso corresponsal: a la menor provocación, llenaba su tintero y redactaba unas treinta cartas en un día: a amigos, editores, críticos, periódicos. Una vez me escribió: "Encuentra un lugar donde las cosas se hagan a mano, y los correos sean confiables". Podría decirse que se anticipó, de alguna manera, a la máquina de fax.

Deyá me parecía, con frecuencia, el escenario de un enorme anfiteatro natural, que exigía de sus nuevos residentes algún sacrificio, algún comportamiento drástico —y, ciertamente, muchos dramas tuvieron lugar entre quienes aterrizaban ahí, en algunos de los cuales Robert representaba un papel, inevitablemente, pues consideraba a Deyá su aldea: encarnaba el escenario de muchos de sus poemas, le servía de vocabulario, constituía el paisaje en que su pensamiento se movía a sus anchas. Se acercaba a los recién llegados con curiosidad y timidez. Si sentía inclinación por alguien, llegaba a crear, a partir de unos cuantos hechos esenciales, toda una identidad, poniéndola frente a aquella persona como si fuera un abrigo que, apenas puesto, quedaba cortado a la medida. Aquellos que no se mostraban dispuestos a ofrendar su ser esencial para que se le reconstruyera lo "decepcionaban", y el abrigo no se volvía a proponer. Estas identidades eran sus propias ficciones, diseñadas para acoplar a los extraños a su órbita. En Deyá, resultaba un Próspero insistente.

Durante los años cincuenta, las exigencias de colegiaturas y otros gastos mantenían a Robert pegado a la mesa de trabajo. Ya para 1954, se dio cuenta de que había aceptado más trabajo del que podía realizar, y me preguntó si lo podría ayudar con un primer borrador de la traducción de Los doce Césares de Suetonio, para la editorial Penguin, mientras él traducía la Farsalia de Lucano. De inmediato me puse a trabajar, y de cuando en cuando Robert aparecía para conversar un rato y verificar mis avances. Haciendo caso omiso del latín, iba directamente a mis últimas páginas, se levantaba los lentes, lápiz en ristre, bufando a ratos, dejando tras de sí toda una maleza de correcciones. Cuando yo creía tener una primera versión terminada, me sumergía en sus anotaciones: casi todas representaban un mudarse por mejorarse. Durante aquel invierno, aprendí a escribir prosa en lengua inglesa. Él aplicaba el rigor con que corregía su propio trabajo a la obra de otros, hábito este que lo hacía un lector impaciente de sus contemporáneos. Se convirtió para mí, entonces, en el lector tras el hombro.
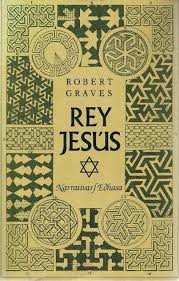
También aprendí mucho acerca de la misteriosa alquimia de la traducción. Robert era un clasicista de primer orden y, durante el lapso en que escribió las dos novelas sobre Claudio, se sumergió en la historia de Roma al grado de que hablaba de la vida en Roma en el primer siglo de nuestra era como si se tratara de la vida, digamos, de hoy en día en Londres. En cierto sentido, había estado ahí.

Llegó a la conclusión de que Suetonio era mitad columnista chismoso y mitad escritor de obituarios, y había de verterse a un inglés apropiado. A veces se tomaba libertades cuestionables con un texto original, basta ver su versión de la Ilíada. No siempre lograba controlar las riendas de su impulso por mejorar y ayudarle a un texto, pese a que no fuera originalmente suyo. La única traducción que convirtió en una auténtica obra maestra, sin embargo, fue su versión de El asno de oro de Lucio Apuleyo. Amaba aquel texto profundamente. Le otorgó la escueta claridad y la cadencia de su propia prosa de tal modo que puede decirse que pertenece a su canon: abordó el texto con libertad, en bien de su coherencia en inglés. Un buen traductor, según él insistía, debía mostrar temple, cosa que él rebosaba. Ni idea tenía yo entonces de que me dedicaría a la traducción más adelante en la vida, pero cuando así sucedió comencé a apreciar aquel breve aprendizaje, aquel don del temple.

Deyá permaneció en paz a lo largo de los años cincuenta, salvo por las oleadas de visitantes veraniegos. Entre un libro y otro, Robert aceptaba invitaciones para escribir acerca de una enorme variedad de temas, y se sentía muy orgulloso de la ligereza y seguridad con que despachaba tales tareas. Escribir prosa es un arte preciso —aseveraba—, y el escritor debe ser capaz de otorgar a cualquier materia el lenguaje que requiere. Robert también dejaba sus libros atrás, de manera bastante literal. En 1956, se propuso escribir una novela en torno al juicio del Dr. William Palmer, un pícaro victoriano, aficionado a las carreras, acusado de haber envenenado a una persona, por lo cual fue condenado a la horca injustamente, según Graves. Trajo de Londres todos los libros que necesitaba como documentación de la época, y se puso a trabajar. Era como si William Palmer hubiera llegado a quedarse en Canelluñ, en el estudio de Robert, pues Palmer acaparaba su conversación cada vez que surgía. Robert trabajó en el libro afanosamente durante dos meses, y cuando lo terminó, inmaculadamente mecanografiado por Karl, se lo mandó por correo a su editor en Londres, y listo: William Palmer nunca se volvió a mencionar.

La poesía, no obstante, era un asunto totalmente distinto. Cada vez que sentía el suave codazo de un poema, dejaba todo de lado para darle cabida. Para él, los poemas no eran sólo repentinas piezas literarias: eran acontecimientos. Los sometía al mismo feroz escrutinio a que Laura los había sometido. Tenía un oído notable para el movimiento del poema; incluso sus poemas menores gozan de un bello acomodamiento. Su registro incluye muchos modos poéticos, para todos los cuales era diestro, si bien a últimas fechas comenzó a suprimir, en cada nueva edición de sus Poemas reunidos, los poemas más jóvenes y tortuosos, en bien de sus recientes poemas dedicados a la musa. Estos últimos eran poemas que le habían llegado mágicamente, escritos por obra y gracia de la inspiración más que del propósito, o poemas dirigidos a una musa, poemas de amor que refundían conflictos amorosos en el lenguaje y modo del mito, y en los cuales los amantes mismos respondían a patrones míticos.

La locura y el miedo a la locura con frecuencia merodeaban sus poemas, justo en el polo opuesto de su resuelto sentido común. Y, aun así, los poemas que él consideraba inspirados más que fabricados provenían de la belleza y el terror del desatino, de lo irracional; afirmaba haber entendido a cabalidad algunas de sus imágenes sólo años después de haberlos escrito. El asalto de una locura tal era lo que siempre temió y anheló: oscilaba entre el sueño y la pesadilla, entre el deseo y la repugnancia, y era el enamoramiento quien propiciaba todo. Al escribir, sin embargo, el sentido común tenía la última palabra:
Pues la naturaleza humana, la honesta naturaleza humana
Conoce su propio milagro: no salirse de quicio.
A esas alturas, ya en sus sesenta, Graves ocupaba un singular y cada vez más admirado sitio entre sus contemporáneos. Había redefinido las obligaciones del poeta, lo cual apoyaba en todo un cuerpo de interrelaciones mitológicas, toda una cosmografía, y un credo poético coherente con el pasado y enraizado en él. Pocos poetas habían realizado su función con tan grave dedicación o habían arrojado sobre ella tan visionaria luz. Sólo Yeats, a quien Graves optó por despreciar, había dado a la poesía una cimentación mitológica de su propia creación, si bien mucho menos informada y acuciosa que la suya.

En un día común y corriente en Deyá, veía yo a Robert, con frecuencia acompañado de los niños y Beryl, rumbo a días de campo en la playa, y a veces solo, en su estudio o en el café. Le preguntaba acerca del pasado, acerca de escritores como Hardy, a quien él había conocido, a quien incluso sabía imitar. Él ponía a prueba en mi persona las argumentaciones de su escritura del momento, invitando a la crítica y a la discrepancia, que resistía obstinada, a veces irasciblemente. Era como un tigre en cuestiones de lenguaje: sus diccionarios estaban llenos de huellas y manchas de tinta. Podía resultar exasperante por su testarudez, sus salvajes estimaciones equivocadas. Su franca falta de respeto en cuanto a la intimidad causó problemas entre nosotros en más de una ocasión: comunicaba la sustancia de conversaciones personalísimas, a veces con imprudencia. Robert y yo, sin embargo, nos acostumbramos uno al otro. Era difícil mantener los desacuerdos con Robert: estaba habituado a llevarse a la gente de corbata. Con amigos cercanos, concedía diferencias de opinión, aunque claramente las contemplaba como aberraciones temporales. Yo fui con frecuencia un amigo aberrante. En aquellos años, él escribía sin parar y sin preocupación alguna, disfrutando en Deyá de una suerte de equilibrio que parecía poder seguir y seguir, como un ciclo agrícola.

De cuando en cuando, cruzaban su camino noticias capaces de alentar lo que Beryl siempre llamó "sueños dorados". Éstos se remontaban a la época en que Alexander Korda realizó un convenio para la película Yo, Claudio, en 1934, con Charles Laughton en el papel de Claudio. La mala suerte obstaculizó la película, y nunca llegó a término; pero Graves, de ahí en adelante, no dejó de abrigar esperanzas en otro giro de la fortuna semejante. Lo que sí llegó fue una invitación, en 1956, para dar una conferencia en los Estados Unidos. Graves había rechazado tales ofrecimientos con anterioridad, pero el dinero resultaba ahora una consideración de peso, por lo que Robert, Beryl y yo tuvimos una reunión cumbre para hablar del asunto. Yo tenía un departamento en Nueva York que él podría usar de base, y le prometí a Beryl que viajaría con él. Se hicieron todos los arreglos, y él se puso a trabajar en sus tres conferencias. Yo me adelanté a Nueva York, y lo fui a recoger a Idlewild. Fue muy cauteloso en un principio; pero, asombrado por el gentío que acudió a su primera conferencia y por el descubrimiento de que tenía insospechados ejércitos de lectores, se sintió a sus anchas y se dispuso a disfrutarlo todo. En su trato con empresarios editoriales y editores, Graves siempre se mantuvo en guardia. Al conocerlos y tratarlos en cenas en su honor, sin embargo, se volvió benévolo, y contestaba todo tipo de preguntas con su típico y burlón sentido oblicuo del humor. Visitó las oficinas del New Yorker y acordó escribir cuentos y poemas para la revista. En la Casa del Poeta de la YMHA, dio una conferencia acerca de La diosa blanca, con mucho, la más lúcida suma que nunca había hecho acerca de ese "libro desquiciado", según él lo llamaba. Encarnaba el icono mismo del poeta: cabeza magnífica, coronada por rizos grisáceos; obstinadamente plantado dentro de su piel, gozaba de un control absoluto de los vuelos de su argumentación. En la introducción a una de las conferencias, explicó que en su última visita a los Estados Unidos había bajado diez kilos de peso y perdido dos mil dólares, y que ahora, habiendo ya recuperado su peso, había venido a resolver su otra pérdida. Bromeaba con su público en términos eruditos; la gente se retiraba como hechizada, a comprar sus libros en seguida. Su visita esclareció para él el hecho de que el dinero no tenía por qué constituir una preocupación, tampoco las colegiaturas de los niños: se reeditarían varios de sus textos anteriores; establecía serios compromisos con quienes manejaban sus obras; y se hablaba lo suficiente acerca de guiones y derechos cinematográficos como para que renacieran sus "sueños dorados". Yo nunca había visto a Robert ante un público —me parecía que sólo tenía en mente a los lectores, no a los escuchas—, y me dejó asombrado, no sólo por su absoluto dominio de los escuchas, sino por su extraordinaria lucidez. Sonaba notablemente sensato; no obstante, cuando leyó sus poemas, caí en la cuenta de que su ser desquiciado estaba nada más al acecho, y que él lo esperaba y lo necesitaba.

De viaje, volvíamos a ensayar las conferencias, recordábamos a la gente que había conocido, hojeábamos los libros que le habían regalado, generosamente dedicados, mientras seguíamos hablando de poesía. Una vez, en el tren de Boston a New Haven, me dio un codazo. A unas tres filas de nosotros, se veía la portada de un libro en el brazo de un asiento; su dueño, dormido. Se trataba de El lector tras el hombro. Yo lo había oído contar, en múltiples ocasiones, una anécdota —quizás apócrifa— acerca de Arnold Bennett, de quien se decía llevaba en su cartera un billete de cinco libras para dárselo a la primera persona que encontrara leyendo uno de sus libros: a su muerte, habían encontrado el billete, aún doblado, dentro de su cartera. Graves esperó que el señor despertara; luego se cambió al asiento de junto, se presentó, le contó la anécdota de Arnold Bennett, le firmó el libro, y le dio a su impresionado lector diez dólares, jurándole que se los cobraría a su editor.

Dábamos largos paseos en el Village; en los muelles del West Village, me detuvo y me señaló algo con el dedo: de la ventana de un sexto piso, salía la cabeza de un caballo. Se trataba del edificio de una caballeriza de la policía. Ya tarde, de regreso a casa, se quedó en silencio. Después de un rato, dijo ásperamente: "No me cae muy bien ese tipo". "Ese tipo" era el propio Robert, durante la conferencia de la noche anterior. Voló de regreso a Europa, con la lista de encargo de Beryl palomeada y surtida, en un avión de Pan American que llevaba el ataúd de Toscanini al fondo de la cabina. Me escribió una carta desde el avión, que llegó en un sobre que tenía la inscripción: "Vuele con los astros al estilo Pan American". Robert había tachado la palabra "astros", y en su lugar había escrito "muertos".

Ese primer viaje fue una especie de debut para Robert. Habiendo rechazado previamente cualquier posibilidad de abandonar Deyá, salvo en las vacaciones obligatorias a Inglaterra, ahora aceptaba invitaciones a dar conferencias y lecturas, a escribir artículos en revistas, a ser el entrevistado estelar en Playboy. En sus viajes, hacía nuevas amistades, algunas de ellas pertenecientes a los círculos cinematográficos: Alec Guinness y Ava Gardner fueron a Deyá de visita. Más tarde, en los años sesenta, se volvió una suerte de personaje de culto: La diosa blanca se convirtió en libro de consulta para los lectores del Catálogo del mundo entero. La BBC fue hasta Deyá a hacer un programa de televisión sobre él. La Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo estaba por pagarle con creces los borradores de sus manuscritos embodegados en el ático de Canelluñ. Su correo se tornó voluminoso.
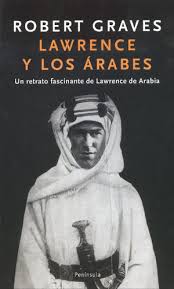
Ahora que lo pienso, esa primera incursión de Robert lo hizo consciente, de pronto, de que no sólo gozaba de una reputación literaria, sino que era un ente público: podía cautivar a un auditorio inteligente con su ingenio, con el modo sencillo con que desplegaba su gran erudición, con su sentido del humor, su franqueza, su intensidad poética y, por supuesto, la elegancia de su lenguaje. Montones de gente, muchos de ellos jóvenes, lo esperaban después de sus conferencias para preguntarle cosas o susurrar algún fervoroso homenaje a su persona. Tenía más que suficiente dinero, y contaba con generosos anticipos para cualquier nuevo libro. Conocía a celebridades que deseaban conocerlo a él y, al charlar con estudiantes, pudo respirar hondo en los aires del fervor de principios de los años sesenta. Sus cartas, que normalmente rebosaban de familia, jardín y trabajo cotidiano, ahora rezumaban visitantes famosos, opciones cinematográficas. Gracias a sus regalías, Canelluñ podría ser un sitio más cómodo, y Beryl adquiriría un Land Rover. No obstante, en aquella primera visita, nunca perdió de vista que estaba representando su propio personaje, reforzando su imagen excéntrica. Creo que conforme comenzó a viajar más, fue perdiendo esa conciencia. Nunca fue exactamente modesto, pero se volvió cada vez más arrogante, más desafiante en sus puntos de vista. Los sueños dorados —ahora no abrigaba duda alguna— se habían vuelto realidad.

El cambio se aproximaba precipitadamente a España, incluso a los pueblos tan alejados como Deyá. El turismo masivo transformó la faz del país, y habría de ser el soporte de la economía española rumbo a los ochenta. Los tanques de gas sustituyeron al carbón en la cocina, los coches y los caminos comenzaron a multiplicarse, los periódicos extranjeros aparecían en los puestos. El equilibrio que el pueblo y Robert habían disfrutado a lo largo de los cincuenta de pronto desapareció para siempre.

A fines de 1958 abandoné Deyá, primero para navegar por el Atlántico con unos amigos en una goleta escocesa, y luego para volverme a casar y establecerme en Madrid. Veía muy poco a Robert a partir de entonces, pero nos seguíamos escribiendo. Desde la primera vez que me topé con España me sumergí en ella, muy aparte de Robert, pues su interés en el país era distante; sólo su localidad, Deyá, le preocupaba. Aprendí español en esos años, y viajé por todos lados, mirando y escuchando y leyendo. En 1960, The New Yorker publicó la primera de una serie de crónicas que escribí desde España, con actitud antifranquista, como la de casi todos los españoles que yo conocía. Robert me reprendió por escribirla: era descortés, según él, criticar al anfitrión. Esta actitud me pareció ridícula, y se lo dije. Estuvimos a punto de una seria desavenencia, pero me di cuenta entonces de que, inevitablemente, yo me estaba alejando de su órbita.

Robert siempre había estado dispuesto a reírse de sí mismo; ahora, a mi parecer, comenzaba a perder su ironía. La Diosa se volvió un asunto profundamente serio y, más y más, se conducía según sus mandatos. Yo siempre había contemplado a la Diosa como una metáfora vasta, incluyente, y pensaba que Robert coincidía conmigo, en alguna parte de su mente. Nunca creí en la Diosa, tampoco en un dios cristiano. Sin embargo, me di cuenta de que Robert sí creía, y que dicha creencia lo sostenía y justificaba.

A fines de 1959, se sometió a una operación de próstata, en Londres, que presentó serias complicaciones. Su sangre resultó ser de un tipo muy raro, y se vio en la necesidad de recibir transfusiones masivas, lo cual lo dejó muy débil por varios meses. Para mucha gente, su hijo William incluso, ese trauma tenía mucho que ver con su conducta cada vez más irracional a lo largo de los años sesenta. Conforme más consideraciones le tenían sus amigos, más insistía él en ser el portavoz de su época, y en que sus ya tan trilladas opiniones, en general, se aceptaran como verdad única. Cuando lo volví a ver más adelante ese mismo año, me pareció que estaba perdiendo el sentido de la "otredad" en los demás: ahora les tocaba a ellos adecuarse a su guión.
En La diosa blanca, al abordar el tema de por qué tan pocos poetas continúan escribiendo a lo largo de sus vidas, Graves explica:
La razón es que algo muere en el poeta. Acaso ha comprometido su integridad poética al valorar un cierto margen de experiencia —literaria, religiosa, filosófica, dramática, política o social— por encima de lo poético. Pero acaso, también, es que ha perdido el significado de la Diosa Blanca: la mujer a quien tomó por una Musa, o que de hecho lo era, se ha transformado en una mujer doméstica que lo volverá a él, de igual modo, un hombre domesticado. La lealtad impide que él se aparte de su compañía, sobre todo si ella es la madre de sus hijos y se enorgullece de que se le reconozca como una buena ama de casa; y conforme la Musa se disuelve, se va disolviendo el poeta... “La Diosa Blanca” es antidoméstica; es la perpetua "otra mujer", y para una mujer sensible resulta un papel muy difícil de representar, en efecto, por más de unos cuantos años, pues la tentación de cometer suicidio en la simple vida doméstica está al acecho en el corazón de toda ménade, de toda musa.
En 1961, dio principio al poema "Amatista y rubí" de la siguiente manera:
Dos mujeres: una buena como el pan,
Atada a un hombre firme.
Dos mujeres: una rara como la mirra,
Atada sólo a sí misma.
En julio de 1960, lo fui a visitar a Deyá muy brevemente, con mi esposa e hijo; era su cumpleaños. De niño, Robert había recibido unas palmadas en la cabeza de manos de Swinburne, cuando lo llevaban a pasear en carreola a Wimbledon Common; yo le pedí a Robert que hiciera lo propio con Jasper, por aquello de la continuidad. En aquel momento, Robert se hallaba atenazado por una carta de su representante, William Morris, quien le comentaba que La diosa blanca sería una película original, para lo cual era necesario que escribiera un primer guión a partir de sus notas. Me pidió, entonces, que me las llevara y viera qué se podía hacer con ellas. Los apuntes eran ciertamente fértiles, incluso audaces en ocasiones. Luego me escribió, cuando yo ya estaba de regreso en Madrid, para decirme que había dado con la persona que podría representar el papel de la Diosa Blanca. Había hallado, asimismo, una nueva musa.

Era canadiense, de padre griego y madre irlandesa: su nombre era Margot Callas. Graves la conoció en Deyá en el verano de 1960, y quedó hechizado por ella de inmediato. Inteligente, ingeniosa, altamente intuitiva y muy bella desde luego, logró que, en un abrir y cerrar de ojos, Robert comenzara a descubrir muchas otras cualidades en su persona. De igual modo, surgían a borbotones nuevos poemas: Margot se volvió la dueña de todos sus pensamientos. Una vez más, la Diosa le estaba enviando una señal.

No sería la primera vez ni la última en que Graves se viera cautivado por lo que identificaba claramente como una manifestación de la Diosa. En cada ocasión, se sentía poseído, algo fuera de quicio; escribía rabiosamente sólo poemas, poemas. Empapaba a su musa con ellos, así como con cartas y muestras diversas de su fe. Beryl, quien lo conocía mejor que nadie, aceptaba a estas musas con una tranquilidad que los demás encontraban inexplicable: había aprendido cuán necesarias le eran a él. A semejanza de sus años con Laura, se negaba a escuchar una palabra en contra de la musa. Ahora, cual sumo sacerdote, cual voz, hablaba por la Diosa: sólo él podía interpretar sus deseos, sus mandatos.
A fines de 1960, tuve que ir unos días a Nueva York, pasando por Londres, donde la familia Graves estaba de visita por las Navidades. Robert no hacía más que hablar de Margot obsesivamente, y me encargó que le llevara unas cartas y muestras de afecto a Nueva York. Ignoraba yo, entonces, lo que aquello significaría.
Recuerdo la ciudad cubierta de nieve a mi llegada. Lo primero que hice fue ir a The New Yorker a entregar un texto. Pasé diez días llenos de ocupaciones, y me dispuse a volver a España en el Leonardo da Vinci, no sin antes haberle llevado sus encargos a Margot. Ella también regresaría a España, para lo cual reservó una cabina en el mismo barco.
Inevitablemente, durante el viaje hablamos de Robert. Ella también se sentía desconcertada por esa insistencia en cuanto a la redefinición de su persona. No tenía voz ni voto en el asunto; a los ojos de Robert, su estatus de musa sólo requería su aquiescencia, mas su naturaleza era todo menos aquiescente. Hablamos de un sinnúmero de cosas aparte de Robert, y a lo largo del viaje la realidad tuvo su intervención: Margot y yo nos enamoramos vertiginosamente. Cuando llegamos a España, estábamos tan extraviados uno en el otro que decidimos dejar atrás nuestras vidas anteriores. Ella se dirigió a Mallorca, y yo a Madrid. Un mes después, nos volvimos a encontrar en Francia, a tomar unos días de descanso cerca de un molino de agua en la parte francesa del País Vasco. Robert no ocupaba mis pensamientos.
Ni me había imaginado cuál sería su reacción, pero nunca pensé que pudiera ser tan feroz. Margot no merecía crítica alguna: la Diosa había blandido el hacha, según se había predicho. Y yo habría de recibir toda su ira. Ella había dejado de ser musa, y yo, poeta. Los poemas posteriores a nuestra deserción dominaron la siguiente sección de los Poemas reunidos. No fue sino más adelante que vi este asunto como un patrón que se había dado varias veces antes. Según el esquema místico de La diosa blanca, el poeta sucumbe ante el rival a consecuencia de la inevitable muerte en el amor a que se debe someter; en la realidad, sin embargo, el rival se volvió el insigne traidor. Robert, en aquellos años de lenta decadencia, llegó a ver su realidad totalmente en términos de inevitabilidad mítica: y el mito era sólo suyo.
Nunca nos volvimos a hablar. Con el paso del tiempo, Margot y yo tuvimos muchos encuentros y despedidas. De vez en cuando sabía algo de Robert, ya que seguía viendo a amigos mutuos. Nuevos habitantes se congregaban ahora en Deyá, arrebatándose los terrenos para construir en ellos. Se había vuelto demasiado activa para seguir siendo la aldea de Graves. La Diosa probó ser más insistente que nunca: se había manifestado una nueva musa, y Robert, una vez más, rebosaba poemas, poemas a la musa.
El día que su Poesía completa se publique, creo que se pondrá de manifiesto que, en sus poemas más impactantes, Robert es menos un poeta amoroso que un poeta de oposición y contradicción, de dualidad de pensamiento, mucho más un cuestionador que un devoto. Sus poemas a la musa, con toda la fina forja y tensión que poseen, presentan el mismo unívoco argumento. Algunos se dejan leer como imitaciones de su persona, acaso porque las musas que fue escogiendo con el tiempo resultaban ser más y más sus propias creaciones. La postura que adoptó se hizo por demás inflexible, incluso estridente. Creo que ya había dejado de escuchar: a quienes tenía cerca, a su propio sentido común, hasta a sus propios titubeos.
De los mil extraños poemas que Robert escribió, me viene a la mente un número considerable de creaciones suficientemente fuertes y singulares como para pertenecer, de manera incuestionable, al canon de la poesía inglesa. Esto puede parecer poco; pero lo que más lo distingue como poeta, según yo, es el cómo eligió vivir, su consagración al oficio de poeta. En el primer capítulo de La diosa blanca escribió: "Desde que cumplí los quince años, la poesía ha sido mi pasión rectora, y nunca he emprendido intencionalmente ninguna tarea o formado ninguna relación que parecieran inconsecuentes con los principios poéticos, lo cual me ha hecho acreedor, en ocasiones, a la reputación de excéntrico".
Y esa fue siempre la medida, a lo largo de toda su vida.
La actitud vengativa de Robert hacia mí ni siquiera me tocó más que a través de rumores, lo cual me dolió más que nada por su falta de verdad. Lo sentí mucho por Beryl, pues con toda su sabiduría respecto de Robert, y dándole el espacio que necesitaba, le permitía sus locuras, ya fueran producto de hechos o deseos. Yo tenía mi propio trabajo que realizar, y lo continué haciendo, tal como lo habría hecho Robert. Caí en la cuenta, entonces como ahora, de que yo había absorbido de él muchos de mis hábitos de escritura, como la sacralidad de la mesa de trabajo, la cual me acompaña dondequiera que esté. Sigo apegado a la vida pueblerina y a los relojes de la agricultura. Cuando Margot y yo nos separamos por primera vez, compré una casita a las afueras de una aldea española en las montañas, y me dispuse a disfrutar todos los veranos ahí con mi hijo Jasper. Durante los últimos diez años, he pasado todos los inviernos en la República Dominicana: ahí tengo una casa que da al mar donde, ceñidos a lo esencial, los días se simplifican y se alientan, tal como solía ocurrir en Deyá. Reviso lo que escribo escrupulosamente. Sigo haciendo nueve reverencias a la luna nueva; y sigo leyendo sus poemas, o escuchándolos mentalmente.

En la primavera de 1985, pasé una muy corta temporada en España, en compañía de Margot, con objeto de visitar Deyá, ver a Beryl y a algunos de los muchachos, y despedirme de Robert. Su mente y su memoria fallaban constantemente: se la pasaba echado en un diván en la salita de al lado de su estudio, dormitando, en silencio, más allá de toda comunicación. Era como si se hubiera sumergido en uno de sus trances y no quisiera regresar. En un momento dado, sin embargo, abrió los ojos y fijó la mirada: me pareció que en ellos habitaba aún toda la sabiduría y la travesura del mundo.
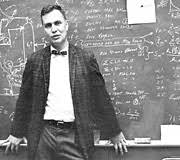
Artículo tomado de "Letras Libres":
http://www.letraslibres.com/revista/entrevista/robert-graves